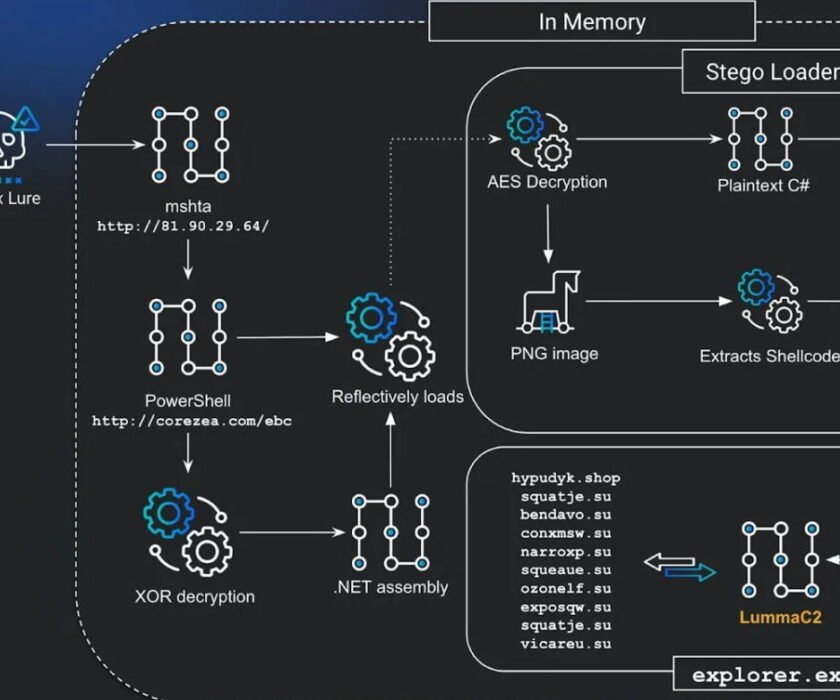Los vídeos de luces que se deshacen sobre el horizonte tienen algo hipnótico. La mirada se queda quieta, como si un cometa visitara el barrio. Muchas veces no es tal cosa: son satélites Starlink que vuelven a casa por la vía dura. El espectáculo invita al asombro, pero no cuenta la historia completa. Lo que vemos desde el suelo oculta una operación de escala inédita en la órbita baja de la Tierra y un rastro de efectos que ya no encajan en la etiqueta de “daño colateral”.
La primera incómoda verdad es la magnitud del programa. SpaceX retira cada día uno o dos satélites, ya ha dado de baja cerca de quinientos en lo que llevamos de año, dentro de un ciclo planificado de renovación quinquenal. La flota gira, envejece y se sustituye sin pausa. Cada unidad nueva alcanza unos 30 metros dde punta a punta y pesa cerca de una tonelada. Tras unos cinco años de servicio, la órbita cae de forma deliberada hasta que la atmósfera hace el resto. Se promete una desintegración total, pero incluso los diseños mejor intencionados dejan dudas. El metal no desaparece por arte de magia y el punto de reentrada sigue sin control fino: cae donde toca, no donde conviene.
El coste ambiental no se limita a un posible fragmento que llegue al suelo. Cada reentrada inyecta materiales en la mesosfera. Los cálculos más prudentes hablan de decenas de kilos de óxido de aluminio por satélite y de óxidos de nitrógeno generados por la onda de choque. Ese polvo metálico puede alterar el albedo y el equilibrio radiativo, y los NOx afectan a la química del ozono. Nadie sostiene certezas absolutas —la investigación sigue en curso—, pero tampoco existen garantías en sentido contrario. Con miles de reentradas acumuladas, el “impacto despreciable” dejó de ser una frase defendible.
El control del tráfico orbital tampoco sostiene el mito de la seguridad rutinaria. No existe un gestor internacional que coordine maniobras; la Fuerza Espacial de Estados Unidos rastrea objetos y envía avisos por correo cuando detecta posibles encuentros. Así de básico. La actividad solar distorsiona la densidad de la atmósfera y añade incertidumbre: el cálculo predice un paso a decenas de metros, pero el error real admite cientos. Resultado: miles de maniobras de evasión al año, la mayoría entre satélites de la propia constelación. Hoy todavía funciona; mañana, cuando haya más constelaciones y menos márgenes, el sistema puede desbordarse.
El riesgo de síndrome de Kessler no desaparece por el hecho de bajar satélites con disciplina. La órbita baja ya está saturada con decenas de miles de objetos, y el volumen seguirá creciendo con nuevos proyectos públicos y privados. Starlink reduce parte del peligro con desorbitaciones controladas, sí, pero la aritmética no perdona: cada lanzamiento añade masa y área de colisión a un entorno que no escala con elegancia. Llega un punto en el que esquivar a un vecino empuja a otro hacia el choque. Ese horizonte deja de ser teórico cuando la constelación ejecuta decenas de miles de maniobras al año.
La astronomía paga otra factura. Los trazos de satélites arruinan exposiciones y bloquean datos en observatorios de referencia como Vera C. Rubin. En el hemisferio sur, durante el verano, los satélites permanecen iluminados toda la noche y atraviesan regiones críticas como la Gran Nube de Magallanes. Los equipos pueden corregir una parte, pero no todo; la probabilidad de perder un objeto cercano a la Tierra por una estela mal colocada ya no suena a exageración. Starlink ha probado soluciones de mitigación del brillo con cierto éxito, pero el problema crece con el número total de satélites, incluidos los de operadores que no aplican esas medidas.
La conclusión es sencilla y exige menos épica y más gobierno. Starlink demostró que la conectividad global por satélite es viable y útil, pero su escala arrastra riesgos que ya no caben en notas al pie. Hace falta un marco internacional de tráfico espacial, límites claros a reentradas diarias, reglas sobre brillo y número de satélites visibles, transparencia sobre composición y subproductos de reentrada, y auditorías independientes que verifiquen promesas. El espacio no admite regulaciones a medias ni soluciones por país. Si la constelación que más crece no lidera con hechos —y no con lemas—, el cielo que hoy nos conecta puede terminar cerrando puertas a la ciencia, a la seguridad y, a la larga, al propio negocio que la hizo posible.
Más información
La entrada Starlink y el coste de llenar el cielo se publicó primero en MuyComputer.